Por Alfredo Toro Hardy
América Latina comparte el mismo hemisferio con Estados Unidos. Sin embargo, mientras la primera sigue buscando el desarrollo económico en medio de periódicas convulsiones sociales y políticas, Estados Unidos se ha convertido en el líder mundial indiscutible.
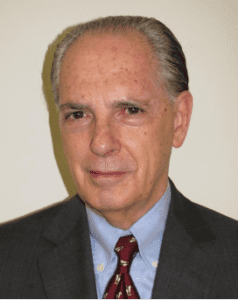
Ambos comenzaron como colonias de ultramar de países europeos. Ambas estaban ricamente dotadas de recursos naturales. Ambos alcanzaron la independencia durante la llamada Era de las Revoluciones, a finales del siglo XVIII o principios del XIX. En el caso de Estados Unidos y la América española, guerras revolucionarias fueron necesarias para consolidar la separación de sus respectivas metrópolis. Pero las similitudes acaban ahí.
¿Por qué una ha tenido tanto éxito mientras que la otra se ha hundido en tantos problemas y limitaciones? Aunque esta gigantesca división tomó forma después de la independencia, las razones subyacentes se forjaron durante sus respectivos periodos coloniales. Por lo tanto, debemos analizar su pasado colonial para comprender por qué Estados Unidos pudo seguir una línea recta hacia la prosperidad económica, la fortaleza política y el dominio hegemónico -con el obstáculo fundamental de una sangrienta guerra civil-, mientras que América Latina seguía lastrada por un sinfín de problemas.
Entre las diferencias que marcaron las historias coloniales de Estados Unidos y América Latina -y que definieron la evolución inversa tras la independencia- se encuentran la centralización frente a la autonomía política; las regulaciones mercantiles frente al desarrollo del comercio intercolonial; las imposiciones religiosas frente a la apertura religiosa; las sociedades estratificadas frente a las homogeneizadas; y las sociedades señoriales frente a las sociedades orientadas a la mano de obra. Repasemos estas diferencias.
Centralización frente a autonomía política
La centralización fue omnipresente en el caso ibérico, habiéndose experimentado en la América española durante un período más largo y con mayor intensidad que en la América portuguesa. Hasta 1635, la Corona española había emitido 400.000 decretos para las colonias, o sea, 2.500 por año desde la llegada de Colón (Véliz, 1980, p. 43). La única línea de defensa contra tal impulso centralizador era la distancia, que permitía cierto grado de autonomía «de facto». En este contexto, hasta la más mínima decisión debía remitirse a España. Los asuntos eclesiásticos no fueron una excepción: «Sin la autorización del rey no podían fundarse iglesias, monasterios ni hospitales, ni establecerse obispados o parroquias. Ningún sacerdote podía pasar por América sin permiso real específico» (Véliz, 1980, p. 40). Sólo en el nivel más bajo, representado por los ayuntamientos, podían los criollos (americanos blancos de origen europeo) ejercer una participación directa.
Por el contrario, las colonias inglesas de Norteamérica gozaban de un amplio grado de autonomía política. Las asambleas coloniales, que trabajaban con un gobernador británico cuyo sueldo pagaban, tenían amplia autoridad sobre los bienes públicos locales, los derechos de propiedad, la libertad religiosa y el cumplimiento de los contratos. Durante los cien años que precedieron a la Guerra de los Siete Años -luchada entre 1756 y 1763-, Gran Bretaña aceptó la libertad política local a cambio de que los colonos aceptaran el dominio británico. Durante este periodo, Gran Bretaña concedió gradualmente a estas asambleas una amplia autonomía y libertad, que utilizaron para establecer derechos políticos, personales, religiosos y económicos esenciales.
Al final de este periodo, los colonos se encontraban en una posición muy fuerte: «Ya las trece colonias, lejos de comportarse como subordinadas al dominio británico, se consideraban en pie de igualdad con la madre patria. Tenían sus propios parlamentos y sistemas políticos. Elegían a sus propios funcionarios. Eran angloparlantes libres, mucho más libres, de hecho, que muchos de sus contemporáneos en Gran Bretaña, donde las clases alta y media seguían siendo dominantes, aunque relativamente pequeñas y exclusivas. Proporcionaban sus propias fuerzas de defensa y policía» (Harvey, 2001, p. 43). Los problemas empezaron cuando Gran Bretaña ganó la Guerra de los Siete Años contra Francia.
Por un lado, Londres tenía una enorme deuda que pagar como resultado del conflicto. Por otro, adquirió un enorme imperio en América y las trece colonias perdieron importancia en el nuevo panorama general. Gran Bretaña empezó a presionar a los futuros Estados Unidos para que financiaran parte de la deuda. Al mismo tiempo, podía ejercer un poder más centralizado, no sólo porque aspiraba a políticas que abarcasen todo su imperio americano, sino también porque, eliminada la amenaza de Francia, las colonias estaban mucho más firmemente bajo su control. Esto creó las condiciones para la Guerra de Independencia estadounidense.
En consecuencia, tras la independencia hispanoamericana, todas sus estructuras institucionales quedaron decapitadas, mientras que las estadounidenses se mantuvieron sobre sólidos cimientos. Brasil fue un caso especial, ya que evolucionó a través de una transición incruenta de colonia portuguesa a imperio independiente bajo la dinastía real portuguesa, permaneciendo así sobre sólidos cimientos institucionales.
Regulaciones mercantiles contra el desarrollo del comercio intercolonial
Las regulaciones mercantiles impuestas por Madrid y Lisboa obstaculizaron el desarrollo del comercio intercolonial y la creación de una red de puertos en toda la región. También cerraron la puerta a la fabricación de productos locales. Su único interés era transportar metales preciosos y productos agrícolas de las colonias a la metrópoli. Para ello crearon el llamado sistema de flotas, que regulaba el comercio transatlántico. Esto tuvo varias consecuencias. En primer lugar, en lugar de promover una extensa red de puertos a lo largo de miles de kilómetros de costa, España se limitó a permitir que tres puertos de América comerciaran directamente con la metrópoli.
Así, por ejemplo, las mercancías procedentes del Río de la Plata, la actual Buenos Aires, tenían que recorrer mil kilómetros por tierra para llegar al puerto de Perú, en lugar de utilizar el Río de la Plata, un puerto natural. En el caso de Portugal, hasta 1766 sólo se podían utilizar los puertos de Río de Janeiro y Salvador de Bahía, en Brasil. Mientras tanto, se prohibía el comercio directo entre las colonias, ya que todo debía pasar por la metrópoli, y también se prohibían las manufacturas.
La Norteamérica británica, en cambio, no sólo fomentó la creación de numerosos puertos, sino que les permitió competir por el comercio. Esto permitió una densa expansión económica en las colonias, al tiempo que les proporcionaba una valiosa experiencia comercial. Además, como resultado de un sistema de especialización económica, en las colonias de Nueva Inglaterra surgieron astilleros, molinos harineros, serrerías y curtidurías, mientras que en las colonias centrales aparecieron fábricas textiles, astilleros, cervecerías y herrerías. En otras palabras, se había sembrado la industrialización. Mientras tanto, las colonias del sur de los futuros Estados Unidos se especializaban en productos básicos como el tabaco, el índigo, las pieles, el arroz, el maíz y las verduras.
Como resultado, en el momento de la independencia, las trece colonias no sólo estaban económicamente integradas en un sistema comercial complementario, sino que la expansión de su base manufacturera tenía unos cimientos sólidos. Esto permitió a la nación emergente situarse entre los primeros participantes en la revolución industrial. Los nuevos países latinoamericanos, en cambio, carecían de vínculos económicos entre sí y sólo podían exportar sus materias primas.
Imposiciones religiosas frente a apertura religiosa
En Europa se produjo una lucha entre los que querían modernizar el cristianismo y los que querían cristianizar la modernidad. España y Portugal optaron por lo segundo, arrastrando consigo a las colonias americanas (Zea, 1976, p. 33). La Inquisición fue llevada a las colonias ibéricas pero, como a los judíos conversos y moriscos no se les permitía pasar a América, su función principal era controlar las desviaciones religiosas o morales y el libre pensamiento. En efecto: «Dado que los dominios de los monarcas españoles constituían una especie de teocracia en la que Iglesia y Estado trabajaban juntos, la Inquisición española era tanto un apéndice de la Corona como de la Iglesia. Funcionó como un instrumento no sólo de la ortodoxia eclesiástica, sino también de la política real» (Baigent y Leigh, 2000, p. 63). En otras palabras, el papel de la Inquisición trascendió el de instrumento de la ortodoxia católica para convertirse en una especie de policía secreta.
En el norte anglosajón, la competencia por atraer colonos también significaba que había un amplio espectro de diferentes confesiones religiosas entre las que elegir. Virginia era anglicana, Maryland católica, Pensilvania cuáquera, Massachusetts calvinista, Georgia baptista, Rhode Island y Connecticut calvinista liberal. Y así sucesivamente. En otras palabras, los colonos que deseaban una nueva vida para ellos y sus familias podían elegir entre una serie de alternativas religiosas. Además, el inicio de la colonización inglesa tuvo su origen en la búsqueda de la libertad religiosa: «España no permitía que sus clérigos heterodoxos fueran a las colonias, temiendo que pudieran contaminarlas. Inglaterra, más realista, pensó que los heterodoxos eran el producto perfecto para exportar» (Maurois, 1972, p. 33).
En consecuencia, en los emergentes Estados Unidos la libertad de religión condujo a la libertad de pensamiento, mientras que en América Latina ocurrió lo contrario.
Sociedades estratificadas frente a sociedades homogéneas
Las colonias de la América Ibérica estaban muy urbanizadas y, al mismo tiempo, profundamente estratificadas. Lo primero fue más pronunciado en el caso de Hispanoamérica. La urbanización es una consideración relevante, ya que las ciudades son por definición lugares mucho más estratificados que las sociedades rurales. En 1800, Ciudad de México tenía 137.000 habitantes; La Habana, 80.000; Lima, 64.000; Buenos Aires, 55.000; Caracas, 42.000. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente (Carmagnani, 2004, pp. 99-100). Las sociedades iberoamericanas eran estructuras piramidales, compuestas de varios niveles.
En la base estaban los esclavos africanos, seguidos un escalón más arriba por los indios. Por encima estaban las diferentes variables de mezcla racial, cada una de ellas debidamente estratificada. La mezcla indio-africana estaba por debajo de la mezcla afro-blanca, que a su vez estaba coronada por la mezcla indio-blanca. Más arriba estaban los «criollos» de Hispanoamérica o los «mazombos» de Brasil, que eran blancos nacidos en América. Por último, en la cúspide, estaban los peninsulares: españoles o portugueses. Cada miembro de esta pirámide tenía su propio papel en la sociedad. A excepción de los peninsulares, cada uno estaba circunscrito por limitaciones menores o mayores. Los entornos urbanos hacían mucho más visibles estas distinciones, imponiendo un código estricto que había que seguir.
Todo lo contrario ocurría en las colonias británicas de Norteamérica, donde, en 1770, sólo el 3,8% de la población vivía en ciudades. De ellas, sólo cinco tenían más de ocho mil habitantes (Maurois, 1972, p. 79). En un entorno predominantemente rural, donde predominaba el trabajo manual, había menos espacio para las distinciones sociales. Además, con sólo caminar hacia el oeste, los colonos podían liberarse de cualquier atisbo de sistema de clases. Las colonias norteamericanas, con excepción de las del Sur, eran sociedades mucho más igualitarias.
Mientras la población india era mantenida a raya y vivía en esferas separadas, los colonos blancos sólo se diferenciaban por su estatus económico. Por definición, los protestantes constituían un grupo muy homogéneo, en el que los calvinistas representaban el extremo: austeros, trabajadores y disciplinados. Más concretamente, América representaba para la gran mayoría de los colonos la promesa de una nueva vida, alejada del sistema de clases que imperaba en el Viejo Mundo.
En consecuencia, mientras el norte de Estados Unidos se convertía en una sociedad homogénea, en los países emergentes de América Latina prevalecía un rígido sistema de clases.
Sociedades señoriales frente a sociedades orientadas al trabajo
«Los conquistadores querían ser ‘hidalgos’, señores. Ser hidalgo significaba no tener que trabajar, sino que otros trabajaran para ti. Significaba obtener gloria en la guerra para ser recompensado con tierras y trabajo. La tierra como recompensa de guerra se convirtió en una de las bases del poder económico en la América española, como lo había sido en la España medieval» (Fuentes, 1992, p. 139). Los terratenientes criolos disfrutaban de la vida y se preocupaban por ampliar su riqueza haciendo producir la tierra con la mano de obra de que disponía. En la América Ibérica, las manos de indios y negros constituían esa fuerza de trabajo.
Con el tiempo, un círculo vicioso en el que nadie quería trabajar constituyó la base del proceso de producción. Los conquistadores y sus descendientes se sentían con derecho, como señores, a hacer que otro trabajara para ellos. El indio y el esclavo africano se veían obligados a trabajar contra su voluntad en beneficio de su señor o amo. Como resultado, la ética del trabajo desarrollada en la América colonial ibérica se volvió, cuando menos, extremadamente frágil.
En las colonias anglosajonas del Norte, con excepción de las del Sur que reprodujeron muchos de los modelos antes mencionados, el trabajo era parte fundamental del tejido social. Siendo una sociedad esencialmente protestante, y más allá de su sumisión a Dios, lo único que realmente atraía el corazón de los colonos era el trabajo y, por extensión, la adquisición de riqueza. Pero, ¿por qué aspirar a la riqueza en medio de una austeridad que negaba el disfrute de la vida? Aquí es donde entra en juego la predestinación: según los calvinistas, luteranos o bautistas, la humanidad nace con la salvación o la condenación ligadas a su ser. Y si no se puede hacer nada para cambiar lo que ya ha sido predestinado, el éxito material puede interpretarse como un signo del favor divino y, por tanto, de la salvación eterna. Esto explica la ansiedad en la búsqueda del éxito material.
Además, el trabajo manual, contrariamente a la noción ibérica de «hidalguía» o a la francesa de «derogación», no implicaba una pérdida de estatus social en el Norte anglosajón. Al contrario, el trabajo duro en todas sus formas era una expresión de disciplina social y laboriosidad. Superar las dificultades mediante el esfuerzo personal era signo de buena ciudadanía y, por extensión, de reconocimiento social.
Por consiguiente, mientras que la ética del trabajo en el Norte se basaba esencialmente en la obligación de triunfar, la del Sur latino veía el trabajo como una imposición o algo que tenían que hacer los demás.
Conclusión
Una vez lograda la independencia en ambos lados del hemisferio, las cinco consideraciones anteriores, como hemos visto, tuvieron consecuencias muy importantes. El futuro de los nuevos países se había definido en gran medida en el periodo colonial.
Referencias
Baigent, M y Leigh, R. (2000). The Inquisition. Londres: Penguin Books.
Carmagnani, M. (2004). El otro Occidente. México: Colegio de México/Fondo de Cultura Económica.
Harvey, R. (2000). A few bloody noses. Londres: John Murray.
Fuentes, C. (1992). El Espejo Enterrado. México: Fondo de Cultura Económica.
Maurois, A. (1972). Barcelona: Círculo de Lectores.
Véliz, C. (1980). The Centralist Tradition of Latin America. Princeton: Princeton University Press.
Zea, L. (1976). El pensamiento latinoamericano. Barcelona: Editorial Ariel.
Andre Maurois. Historia de los Estados Unidos.
Autor: Alfredo Toro Hardy, PhD – Diplomático de carrera retirado, académico y escritor venezolano. Ex embajador en Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, Irlanda, Chile y Singapur. Autor o coautor de treinta y seis libros sobre asuntos internacionales. Ha sido becario Fulbright y profesor visitante en las Universidades de Princeton y Brasilia. Es Miembro Honorario de la Geneva School of Diplomacy and International Relations y miembro del Review Panel del Bellagio Center de la Fundación Rockefeller.







